Hace un par de semanas se celebraron las jornadas sobre el trabajo de los camareros denominadas “El profesional de sala y hostelería”, título grandilocuente porque entraban en el conjunto los sumillers y maîtres, miembros de un estamento intermedio que no puede confundirse con la masa que lleva la bandeja ni la aristocracia del delantal y el gorro largo, hasta el punto de que mantienen su afrancesado nombre. Allí, un reputado crítico gastronómico, Rafael García Santos, ofreció una interesante conferencia. Declaró que el crecimiento del prestigio de la cocina española en los últimos años se basa en la explotación del personal hasta el esclavismo. Ante eso, explicaba, la cocina francesa se ha quedado atrás porque los derechos de los trabajadores de la hostelería se respetan mucho más. Llegó a afirmar literalmente que en El Bulli, restaurante del reputado cocinero Ferran Adrià, porque aquí todos son reputados (adjetivo que significa que ni conocía antes de las conferencias a García Santos ni he comido en El Bulli), “de 50 trabajadores cobran 20”. Ante eso, concluyó, si los restaurantes españoles quieren seguir haciendo negocio en una situación económica donde se pide comer bien y estar bien atendido por 20 euros, la hostelería tendrá que empezar a prescindir de personal. Y de bastante personal.
Estas afirmaciones se producían en Córdoba, lejana y sola, y sólo fueron registradas por medios de comunicación locales. Si se llegan a producir en una ciudad con una población y contaminación en condiciones, a estas alturas el reputado crítico gastronómico estaría colgado del palo de mesana, si todavía existen tales palos y medios de transporte que los utilicen. Eso le ha sucedido al reputado cocinero Santi Santamaría, que regenta el reputado restaurante El Racó de Can Fabes. Santamaría ha ganado el reputado premio de ensayo “Premio de hoy” con su libro “La cocina al desnudo”. En él critica la pretenciosidad de los cocineros supuestamente vanguardistas (“dan de comer a sus clientes platos que ni ellos mismos comerían”), los acusa de abusar de productos químicos para hacer sus virguerías y osa arremeter contra la vaca sagrada Adrià.
Aunque esta controversia con milhojas de marketing hará que su libro se venda mucho más (se publica el 27 de mayo), ha generado una reacción digna del mejor plato de servilismo en texturas con crujiente de borrego sobre lecho de percebes. 800 reputados cocineros 800 han firmado un manifiesto donde evacuan espuma de detritus a la flora intestinal en los mismos antepasados de Santamaría.
La reacción recuerda a otros sectores mimados por el poder y favorecidos de uno u otro modo, como el cine o los “autores” de la SGAE. Para empezar se apropian de todo un universo que resulta apuñalado a traición, con nocturnidad y alevosía por malhechores que únicamente persiguen dañar por el puro placer de hacerlo. Así, los subvencionados cineastas representan a una gran familia, a la cultura. Los “autores” representan al campo de la creación. Los 800 a la Cocina Española, con mayúsculas, esa embajadora de la patria cuya bandera es un guisante rojigualda esferificado con alginato.
Detrás de eso se esconde el control del poder. Suena tenebroso. “El control del poder” podría ser una película española protagonizada por un cocinero díscolo que se ve acorralado por la hermandad de la Tortilla Deconstruida. Pero es más simple e incluso simplón. El placer la gula, transformado en la sociedad de consumo de pecado capital en placer para disfrutar sin complejos pero también en producto de compra-venta, resulta una tentadora presa para cualquier gobierno.
Esta nueva gastronomía, como cualquier campo del ocio actual, tiene su parte de calidad. Pero también resulta un excelente medio de propaganda. Lo mismo ocurre con el cine, el arte o la SGAE (no con todo el cine, no con todo el arte, no con todos los músicos, no con toda la SG… ah, con estos sí). Las subvenciones a las películas van generando voces de su amo. Igual con el arte que se expone en las ferias o circos. A la SGAE se le facilita el negocio. Lo de siempre.
Sin embargo la cocina tiene una ventaja. Por una parte su trascendencia y alcance no se pueden comparar al de la música, el cine o el presunto arte. A cambio hay que invertir menos. En todos los sentidos. No son necesarias grandes subvenciones ni complejos movimientos burocráticos y legales para facilitar ese negocio. Basta con el paseo. Los mandamases pasean a los cocineros. Los cocineros ven mejorados sus ingresos al pasearse junto a los mandamases. Lametones e ida a por las zapatillas de paño con alegre movida de rabito a cambio del anuncio gigantesco que permite estar donde los poderosos. Todos contentos y el nombre de España o el de una comunidad autónoma mostrado en un plato maravilloso, con el nombre del político de turno unido a las palabras ‘cocina’, ‘tecnología’ e ‘innovación’.
Pero el punto más importante y el que hace de la cocina un producto propagandístico extraordinario es la difícil comprobación de la calidad de su propuesta. Una víctima cualquiera puede comprobar que docenas de películas vendidas como maravillosas son una bazofia. Otra víctima puede hacer lo mismo con los cuadros, instalaciones y performances. Pero, ¿cómo constatar que unos huevos fritos desintegrados y vueltos a integrar con glutamato ye-yé a través de un agujero negro son buenos, regulares o malos?
La clientela que puede acudir a los reputados restaurantes de los 800 elegidos es mínima en comparación con la que puede ver películas o acceder al debate del asunto de los derechos de autor. De esta manera, parte de la cocina moderna es cuestión de fe, un producto propagandístico genuino que se explica a sí mismo y no permite apenas verificación. El arte se redujo hace tiempo al catálogo, como bien explica Félix de Azúa en su brillante “Diccionario de las Artes”. La cocina, o esta parte que hace de apéndice del poder, a la receta. Bueno, bonito y barato, paisa.
De ahí la virulencia y rapidez en la respuesta de los 800. Las cuestiones de fe requieren de cierta dosis de fanatismo. Todos se congregan en torno al gurú y, al igual que las cebras atacadas por leonas, reparten coces desde el círculo. Para colmo todo procede de uno de los suyos: ¡Herejía!
Esta divertida comedia promete futuras escenas a la antigua usanza, con grupos de cocineros que se lanzan tartazos en la cara, aunque sean tartas de aire helado con muesli. Incluso con algo de suerte podemos llegar a una versión realista de la divertida película de 1978 “¿Pero quién mata a los grandes chefs?”. Véanla, que sale una jovencita Jaqueline Bisset esculpiendo un gigantesco postre de chocolate. Mmmmmmm.
Texto escrito por Alfredo Martin Gorriz y extraído de La Página Definitiva



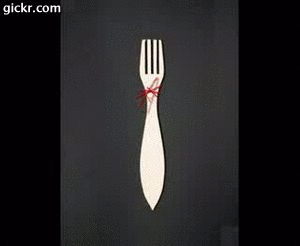





















0 comentarios
Publicar un comentario
Recuerda que aquí puedes escribir lo que quieras como quieras. Lógicamente el spam descarado o los mensajes que resulten inapropiados serán eliminados (por lo pronto esto último no lo he llegado a hacer nunca :P)
Mensajes privados directamente en: danielsucio@gmail.com